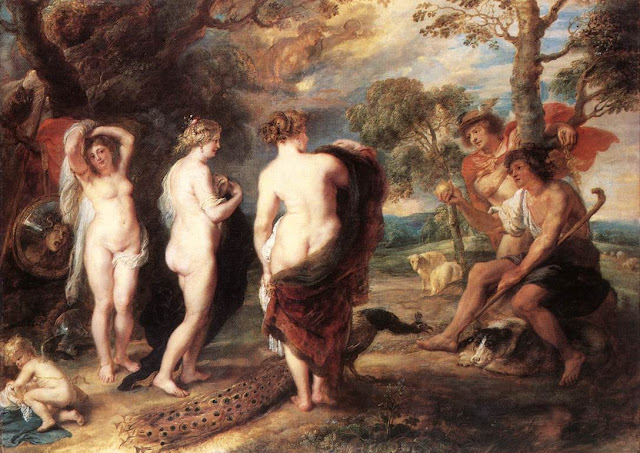ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ
Myrtiotissa (1885 – 1968)

Myrtiotissa (pseudónimo literario de Theoni Drakopoulou) nació en el suburbio Bebeki de Constantinopla. Su padre fue diplomático y seis años después del nacimiento de Theoni, fue nombrado cónsul general de Grecia en la entonces Creta bajo la posesión turca, donde se mudó junto con su padre. Después de permanecer dos años en la isla, se establecieron permanentemente en Atenas, donde Theoni estudió en la Facultad Hill de Plaka. Desde su edad escolar tuvo inclinación hacia la poesía y el teatro. Formó parte de presentaciones amadoras de drama antiguo y colaboró con la Nueva Escena de Konstantinos Christomanou. Después de un pequeño lapso de descanso de su ocupación con el teatro, debido a la oposición de su familia, continuó sus estudios dramáticos en París (Escuela Dramática Estatal), donde se estableció después de su matrimonio con Spyros Pappás, con el cual tuvo un hijo, Giorgos, el cual siguió su carrera en el teatro griego. A Grecia regresó después de algunos años, al término de su extenso matrimonio, y trabajó como profesora en el conservatorio de Atenas. Determinante para su expresión poética fundó su acercamiento y amor con el poeta Lorenzo Mavili. Después de la dramática muerte de éste en la batalla de Driskos en 1912, Myrtiótissa volvió su mirada hacia su viejo amor expresando su dolor. En 1919 circuló su primera compilación poética con el título "Canciones". Importante también para su vida fue la profunda amistad que la acercó a Kostis Palamás, quien se volvió su guía. Fue homenajeada con premios estatales de poesía (en 1932 por los Regalos de amor y en 1939 por Gritos). Después de la pérdida temprana de su hijo, editó el libro Giorgos Pappás en su infancia (1962). Murió en Atenas. La poesía de Myrtiótissa está dominada por un potencial lirismo, mientras que entre sus temas se destacan la naturaleza y el binomio amor-muerte.
(Fuente: Archivo de Literatos Griegos)
Te amo
¡Te amo, no puedo
otra cosa decir
más profunda ni más simple
ni más grande!
Frente a tus pies aquí
con anhelo extiendo
la flor de muchas hojas
de mi vida.
Mis dos manos, aquí están…
Te las ofrezco atadas
para que asientes dulcemente
tu cabeza.
Y mi corazón salta
y todo mi celo pide
que todo esto se vuelva para ti
una almohada.
¡Ay abejita mía, bebe
de estos dulces y delicados aromas
de mi alma!
¡Te amo, no puedo
otra cosa decir
más profunda ni más simple
ni más grande!
Los pasos
Los pasos, tus pasos
conocidos y amados que están perdidos.
He echado de menos tus palabras,
tus ojos, tus dos manos.
También he tenido sed de tus besos
que ya me zahieren como cuchillos.
Cuando recuerdo tus pasos,
repentinamente se queman las estrellas.
Me encuentro entre tus brazos.
Los pasos, tus pasos.
Los pasos, tus pasos,
entre mis sueños asustados,
llegan a mí.
He olvidado tus palabras,
tus ojos, tus dos manos.
También he tenido sed de tus besos
que ya me zahieren como cuchillos.
Cuando recuerdo tus pasos,
repentinamente se queman las estrellas.
Me encuentro entre tus brazos.
Los pasos, tus pasos.
En mi soledad
I
Clavaste tus ojos divinos
en mis ojos, un día de ensueño,
tiró de ti la profunda melancolía
que hace su nido en ellos, misteriosa.
Tu mano fuerte, ¡oh encanto!
Me conduce a toda cima
y alrededor de mi desgraciada vida
tejía una vida inimaginable.
Ahora, muda, llena de desesperación
busco, noche y día cansada
en los libros de la muerte,
tu alma enigmática.
II
Ni mi dolor te atrapa
ni tampoco mis lágrimas,
todos los días te vas lejos
y cada vez más lejos de mí.
Envuelto entre las nubes
y la niebla, ay de mí,
no te distingue claramente
mi mirada empañada.
Y si te perdieras de mí a todos lados,
mi Amor doloroso,
irán las alas de mi alma,
irá también la joya de mi corazón…
III
¡Oh, alejada y bella alma!
Entre la absoluta calma en que caminas
desde nuestra vida pasada
parece que nada recuerdas.
Pero yo que espero la salvación,
y la salvación no viene hacia mí,
¿qué sería yo sin el dolor
y sin recordarte a Ti?
IV
¿Qué más, querido mío, pides de mi,
que estás de pie triste frente a mi figura,
si mi corazón, si tu alma,
- aunque estés muerto – se inundan de Ti?
Tus canciones divinas una a una
las vive cada noche mi voz cantora,
se volvieron ellas mi única oración.
¡Suave oración, nacida de Ti!
¿Por qué me miras con ojos tristes?
Enciendo tu lámpara, mi propia alma,
y día a día expande mi vida
hacia Ti, sus rosas empalidecidas…
V
En la ventana
y frente a mí,
el árbol seco,
mi compañía.
Tanto la fuerte y repentina llovizna
que cae
como la oscuridad
entran en mí.
Tus palabras suenan
como vacías en mi interior,
oscurecido,
mi pensamiento.
Muda ya en el ruido
del mundo
como una rota
vieja guitarra…
VI
Alguna vez fui
con mi alma
a una dulce isla mía
de ensueño.
Todo, como antes:
Bosques, costas,
olían intensamente
las naranjas.
Olivos, junto con
los cipreses
y como niditos
las iglesias.
Te volví a encontrar
¡Qué dicha! Dicha mía,
¡Qué alegría
en mi corazón!
VII
¡Noche, luna,
y tú frente a mí,
vivo,
muerto Amor mío!
Algo me muestra
tu divino dedo:
a veces la ola,
a veces una estrella.
Te digo: ¡Mi amor,
cuánto te tardaste!
¿Qué podría ya
darte?
Me dices: ¡Mi luz
te iluminará
y mi vida sin materia
te adornará!
Y caminamos…
Y la luna
nos corona -
¡dicha celestial!
De repente te pierdo…
¡Y frente a mí,
el árbol seco,
mi compañía!
Ahora que otra vez comenzó…
Ahora que otra vez comenzó el divino sosiego
a esparcir lentamente dentro de mí un rocío aromático,
mi pensamiento nostálgicamente regresa al pasado,
y del amargo vaso del recuerdo vuelve a beber.
Y anclo nuevamente en la isla de los olivos dorados
y de los ricos y profundamente verdes cipreses.
Ahí está mi dulce pueblo y las pueblerinas
que bajan la montaña con sus leves cuerpos.
Y yo contigo doy una vuelta en las laderas y en los bosques,
y escalo en las altas e inexploradas cimas,
toda nuestra se volvió la encantadora creación
dándonos inimaginables dichas de ensueño.
¿Pero de veras me encontraba cerca de ti?
¿La agüita cristalina que me diste de la fuente?
¿Me tranquilizó tu sombra? ¿Me calentó tu presencia?
¿Me humedeció tu amor como el amanecer a los pájaros?
¿En verdad estuve contigo? ¿Mi mano ha apretado
tu mano? De tus ojos salía esa luz
que iluminaba mis ojos; habías ahogado mi anhelo,
¡y despertabas mi adoración como un dios antiguo!
Visión tú, cantante, y visión, la costa,
visión también, la isla bañada de sol.
Y la guerra de cuento, dragón de dos cabezas,
¡oh Muerte! Miedo infantil también tú.
Pero todo es sueño, y si todo es mentira
aun nuestra muda y nocturna despedida,
y tu última vestimenta que parecía como sangra,
y lo dorado, y la espada cuando estabas vivo,
¡mentira, todo mentira! También aquél día,
el día cruel, en que vinieron dolorosamente a decirme
que moriste, que te extinguiste heroicamente allá
y que nunca nuestros ojos se volverían a ver…
Me decían consuelos, pero yo me encerraba en mí,
era como si el tiempo y la vida se hubieran detenido,
por eso no podía decir lo que sentía ni si me dolía,
las palabras se apagaban dentro de mí y se volvían respiro.
Y cuando me encontré sola en la oscuridad de la noche
demoró todavía más la verdad en iluminarme,
y se había mostrado ya el amanecer como si yo ya hubiera conocido el Ades,
como si me hubiera despellejado, gritado, cansado mi pecho…
Ahora que otra vez comenzó el sosiego divino
a esparcir en mí un rocío aromático,
ahora que sé saborear el apacible dolor
sin agacharme hacia la tierra como un doblado Sauce,
te pondré escondido en el fondo de mi alma
¡ahí donde no cabe más dolor y son conocidos los sufrimientos!
(Fuente: Las llamas amarillas [trad. Alejandro Aguilar], Ed. Grammata, Alejandría, 1925)



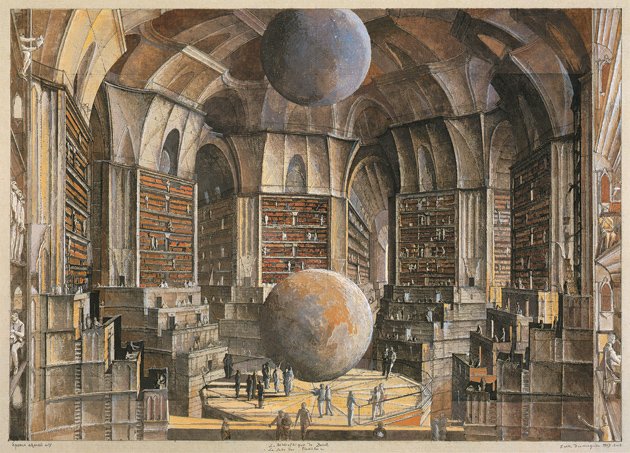






.jpg)